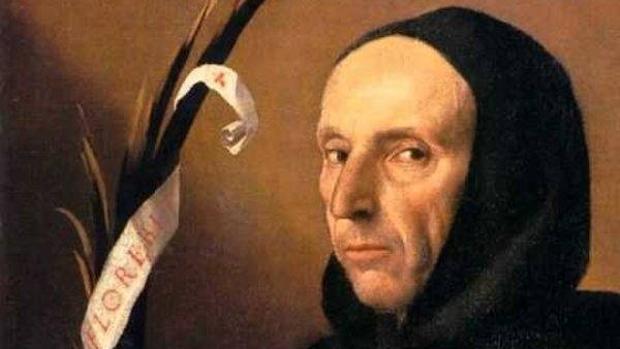En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307 un nutrido grupo de guardias del rey francés Felipe IV ‘El Hermoso’ forzaron la entrada de forma simultánea e inesperada (y por tanto casi sin oposición) en los cientos de encomiendas y capitanías de los caballeros templarios en toda Francia así como en su cuartel general en París. Este recinto fortificado situado al oeste de la Bastilla y rodeado de calles que pertenecían a la Orden del Temple constituía la residencia de Jacques de Molay, el anciano Gran Maestre de los Caballeros Templarios y víctima, junto con más de 500 templarios franceses, de la codicia del rey capeto.
Como ya había ocurrido pocos años antes con los judíos franceses, expulsados y desposeídos de sus propiedades, la razón de tan súbita y sorprendente agresión -que necesariamente hubo de contar con el visto bueno del Papa Clemente V, marioneta de Enrique- tenía que ver sobre todo con asuntos económicos. Efectivamente, los activos financieros de la Orden del Temple y sus propiedades inmobiliarias (cerca de 800 castillos, más de 6.000 caballos, miles de casas y una flota de barcos, además de oro y plata), sumados a las leyendas de tesoros y riquezas supuestamente traídas de Tierra Santa y -sobre todo- a su papel como acreedores de Felipe IV convencieron al arruinado rey francés de que la única manera de saldar sus cuentas con los templarios era eliminarlos.
Falsamente acusados de herejía, sodomía y paganismo, y con confesiones extraídas mediante terribles torturas, fueron, uno a uno, condenados a muerte con la forzada aquiescencia del Papa. De este modo su patrimonio en Francia fue expropiado, pasando primero a la corona francesa y luego a los Caballeros Hospitalarios. El Gran Maestre Jacques de Molay, tras un encarcelamiento de 7 años durante los que sufrió grandes padecimientos, murió en la hoguera en 1314, si bien años antes ya había quedado claro que la Orden del Temple como tal jamás recuperaría su lugar en la sociedad medieval.
Desde su fundación durante la Primera Cruzada por Hugo de Payens y el rey de Jerusalén, Balduino II, en el día de Navidad de 1119 y en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden de los Caballeros Templarios (esto es, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, que fue su denominación original) se autoimpuso la misión de defender los Santos Lugares de la amenaza musulmana y a los peregrinos cristianos que a ellos se acercaran: concretamente, y en sus inicios, a aquellos que realizaban el trayecto, plagado de peligros, entre Jaffa y la propia Jerusalén. Desde entonces (y a pesar de la creación de otras Órdenes similares, como la de sus rivales los Hospitalarios), su poder fue aumentando década a década en Tierra Santa y Europa occidental, llegando a constituir un estado dentro del estado (cuyo ámbito de actuación era la Cristiandad), sólo obligado a rendir cuentas -a través del Gran Maestre- al Papa. Su ascenso y preeminencia se explican en gran parte por la dirección de San Bernardo, el reformador de la orden benedictina, sobre cuyo modelo articuló en el Concilio de Troyes de enero del año 1128 la regla primitiva que los caracteriza como ‘Militia Christi’ (ejército de Cristo).
Ciertamente su naturaleza militar era evidente pues se trataba de unos guerreros de gran habilidad y resistencia con excelente capacidad estratégica y organizativa. Pero a esto había que sumar su dimensión espiritual (no en vano se trataba de monjes-guerreros), pues conjugaban su actividad militar con unos estrictos votos de pobreza, castidad, piedad y obediencia y una vida de austeridad extrema y absoluto servicio a su misión, la defensa del cristianismo.
Su disciplina, valentía, capacidad de sufrimiento y lealtad a sus principios pronto los convirtieron, frente a la frecuente desorganización de los cruzados, en la fuerza de combate de mayor importancia en Tierra Santa. Y su estacionamiento permanente allí posibilitó su conocimiento del terreno y del enemigo musulmán, con quien estableció intensas relaciones no siempre hostiles que durante el proceso inquisitivo les resultaron fatales.
El Temple se instaló, inmediatamente tras su creación en Jerusalén, en Europa occidental y de forma muy notable en la península ibérica. Esta temprana implantación tiene, en primer lugar, una explicación puramente material: la imperiosa necesidad de obtener recursos económicos para la Orden a través de, fundamentalmente, las encomiendas (territorios controlados por un comendador que los explotaba para la Orden). Estos recursos se transferían anualmente a Oriente a través de la extraordinaria red financiera de los templarios para sufragar los enormes gastos que su presencia allí ocasionaba (el conocido como responsio). Pero al margen de esta actividad económica, fue en los Reinos de Aragón, Castilla y León y Portugal donde desarrollaron una labor similar a la que tenían encomendada en Tierra Santa: la lucha contra el Islam a través de su participación en la llamada Reconquista.
Los templarios participaron activamente en las conquistas cristianas de -entre otras plazas- Valencia, Mallorca, Caspe, Córdoba o Sevilla, así como en la defensa de Lisboa o la de Coimbra, por lo que recibieron vastos territorios, ciudades enteras, castillos y conventos como pago (Alfonso I de Aragón llegó a legarles todo su reino en 1134, aunque no se acató su voluntad).
No es de extrañar, pues, que en todos estos reinos peninsulares se evitaran a partir de 1307 las persecuciones, torturas y ejecuciones de templarios que se vieron en Francia; ni que a pesar del edicto papal de 1311 declarando la suspensión del Temple sus caballeros fueran en gran medida respetados y en muchos casos transferidos a otras órdenes, como la del Hospital, la de Calatrava (creada en Castilla en fecha tan temprana como 1164), o las de Montesa (Aragón) y la Orden de Cristo (Portugal), que heredaron muchas propiedades de estos monjes guerreros, tanto encomiendas como castillos.
Es por esto que en Aragón y Portugal, donde los templarios se instalaron en torno a 1130 (Teresa de Portugal les donó el Castillo de Soure en 1128), y en Castilla y León, donde lo hicieron poco más tarde, pervivió -a diferencia de Francia- el legado templario, que ha llegado hasta nuestros días en muchos casos extraordinariamente conservado. Estos casi dos siglos de presencia de estos caballeros han dado lugar a un riquísimo patrimonio de iglesias y castillosque -en el caso de la Península Ibérica- se extienden por casi la totalidad del territorio. Esto nos permite, en España y Portugal, recrear -como en ningún otro luga- el espíritu templario a través de los espacios en los que se desarrolló su historia.
Para este viaje resulta muy útil dividir imaginariamente la Península en tres sectores: los cuadrantes noreste y noroeste, y la mitad sur. Y tal vez convenga comenzar por la que fue la mayor encomienda templaria de todo el Reino de Aragón, la de Monzón, en Huesca, donde se encuentra el magnífico Castillo de Monzón. De origen musulmán, fue entregado a la Orden del Temple en 1143 y ha sido testigo de episodios importantísimos, de los que podemos destacar dos: en él cuidó el maestre templario Guillén de Monredón durante su infancia al futuro rey Jaime I ‘el Conquistador’. Siendo ya rey, este lógicamente recurrió a esta orden cristiana en su conquista de Valencia.
Más tarde, en 1309, fue este castillo defendido por el comendador templario Berenguer de Belvis del asedio de año y medio de las fuerzas reales de Jaime II de Aragón ‘el Justo’, quien a pesar de su defensa del Temple tuvo que incoar el proceso contra la Orden siguiendo instrucciones del Papa. Berenguer de Belvis, último Gran Maestre en el reino de Aragón, se rindió con otros 36 caballeros (los últimos que quedaban con vida en el castillo) al rey aragonés y tras un largo encarcelamiento fue absuelto por el Concilio de Tarragona. Nunca ingresó en otra Orden y murió, fiel a sus votos, en el Castillo de Chalamera. Sus restos, junto con los de sus caballeros, reposan en la ermita de Nuestra Señora de Gracia.
Ya en Cataluña encontramos el Castillo de Miravet, en Tarragona, también del s. XII y antigua fortaleza musulmana. El de Miravet -como el de Monzón- resistió heroicamente (defendido por el templario Ramón de Guardia) el asedio del ejército del rey durante meses.
Miravet, el excepcional Castillo de Peñíscola y la propia ciudad de Tortosa (los tres emplazamientos casi en línea recta en paralelo a la costa levantina) constituyen una ruta templaria de primer orden, que alberga mucha y rica historia y que se puede recorrer con facilidad. La ciudad de Tortosa, de extraordinaria importancia para la historia del Temple (que obtuvo un tercio de la ciudad tras su conquista) conserva abundantes referencias a estos caballeros, muy notablemente el Castillo de La Zuda (hoy Parador de Turismo) o la Catedral, que aunque construida en el s. XIV procede de una iglesia templaria anterior.
A tan sólo 24 kms. de Peñíscola y su magnífico castillo templario encontramos, también en la provincia de Castellón, el Castillo de Xivert. Ambos se encuentran en el Parque Natural de la Sierra de Irta, a muy poca distancia uno del otro, y muy relacionados. Este Castillo de Xivert fue entregado al Temple en 1169, esto es, cuando esta Orden Militar se encontraba en su apogeo en Tierra Santa, y permaneció bajo su control durante más de un siglo.
Por último, en el extremo occidental de este cuadrante noreste encontramos el soriano Castillo de Ucero, de imponente aspecto y situado junto al barranco del río Lobos. Desarrollado a partir de un castro celta, estuvo vinculado en los siglos XII y XIII a la capilla templaria de San Bartolomé y al convento de San Juan de Otero, lo cual se explica por la importante presencia templaria en la zona desde mediados del s. XII.
Si continuamos nuestro viaje hacia el oeste hallaremos una densa e interesantísima concentración de edificaciones vinculadas con los templarios en las provincias de Zamora y León, de las que vamos a señalar tres. El Castillo de Alcañices (Zamora) se encuentra situado en una villa fortificada por los templarios entre 1126 y 1312. Las construcciones del Temple de esta villa, y de la comarca en general, tienen que ver con la encomienda concedida y mantenida por los reyes de León a lo largo de los siglos. XII y XIII, y de la que se conservan hoy en día varios torreones (dentro de la villa). La importancia del castillo se pone de manifiesto si recordamos que fue el escenario de la firma en 1294 de un acuerdo fronterizo entre los reinos de Castilla y Portugal, el conocido como Acuerdo de Alcañices. Y a sólo 20 kilómetros de Alcañices se levanta el Castillo de Alba de Aliste, también en Zamora, cuya función (como la de otros enclaves templarios en tierras de cristianos) no fue tanto la de proteger la zona de ataques musulmanes (muy improbables) sino de incursiones portuguesas, lo que contravendría la misión de los templarios, raras veces implicados en conflictos que enfrentaran a los cristianos.
Finalmente, merece una muy especial atención el extraordinario Castillo de Ponferrada, en la comarca leonesa del Bierzo. Construido en 1178, restaurado en 1340 y originariamente un castro celta y posteriormente una fortificación romana y visigoda, fue donado en 1178 -junto con la villa de Ponferrada- por Fernando II de León al Temple con el objeto de que estos protegieran a los peregrinos del Camino de Santiago (aunque en 1170 había sido creada con este fin la Orden de Santiago, todavía estaba en sus comienzos). Podemos imaginar pues que este castillo significaba para la Orden algo muy cercano a lo que constituía su misión en Tierra Santa: proteger de ataques musulmanes a los peregrinos cristianos (recordemos que en esta época se calcula que Santiago recibía medio millón de peregrinos al año procedentes de Europa).
El bello municipio portugués de Tomar, fundado en 1160 sobre las ruinas de una antigua villa romana por el cuarto Gran Maestre de Portugal, el héroe luso Gualdim Pais, contaba con una Iglesia circular (dentro del Convento de Cristo, e inspirada con seguridad en las que Pais conoció en Palestina), y un castillo que se convertiría en el cuartel general del Temple en Portugal. Con la función de defender de incursiones musulmanas a los colonos del norte de Portugal que se iban estableciendo en esta zona del país, en 1190 rechazaron a un ejército almohade mucho más numeroso que tuvo que abandonar sus intentos de reconquistar el centro y norte de Portugal. El recuerdo de esta importante victoria cristiana, crucial para el establecimiento del reino de Portugal, fue la que, décadas más tarde, decidió al rey Dionisio de Portugal a resistir las presiones del Papa Clemente V y Felipe IV de Francia para que expropiara y entregara a la Iglesia todas las posesiones del Temple.
En cambio, Dionisio creó la ‘Orden de Cristo’, a la que hizo depositaria de gran parte del legado del Temple, incluyendo el Castillo de Tomar. Más tarde, el extraordinario monarca Enrique ‘El Navegante’ financiaría muchas de las pioneras expediciones navales de Portugal con recursos procedentes del Temple: las carabelas portuguesas navegaron por todo el mundo luciendo en sus velas la cruz patada roja sobre fondo blanco de los templarios.
Tan sólo 15 kilómetros al sur de Tomar encontramos el impactante Castillo de Almourol, edificado en una isla en medio del Tajo. Entregado al Temple, que lo restauró y reforzó en 1171, consta de 10 torres y tres niveles, como el de Tomar. De planta irregular, pues se adapta a una isleta rocosa en medio del río, sólo se puede acceder a él por barco, lo que lo convierte en un imponente centinela, por su altura y emplazamiento, de todo el área y el tráfico fluvial.
La huella templaria, por supuesto, no acaba aquí. Además de los mencionados Berenguer de Belvis o Gualdim Pais, otro personaje a tener en cuenta fue Bernardo de Fuentes, el templario aragonés que, tras la disolución de la Orden, llegó a ser embajador del Emir de Túnez.
Las visitas de índole histórico-turístico ayudarán a entender el espíritu de abnegación, de inconformismo ante una situación que se quiere cambiar(primero en Tierra Santa, luego en la Península, por último ante su falsa acusación en Francia) y de lealtad a unos principios, lo que realmente imbuye a este recorrido de su auténtico valor.
Si somos capaces (y deberíamos serlo) de admirar estos restos del Temple en la Península con una mirada serena, podremos atisbar algo de su grandeza. Simultáneamente guerreros y santos, así como ascetas a la vez que banqueros, su misticismo y austera existencia -para muchos autores una influencia sufí adquirida en Oriente- permea su presencia en nuestra tierra, acompañando los ecos de sus cada vez más apagadas voces.