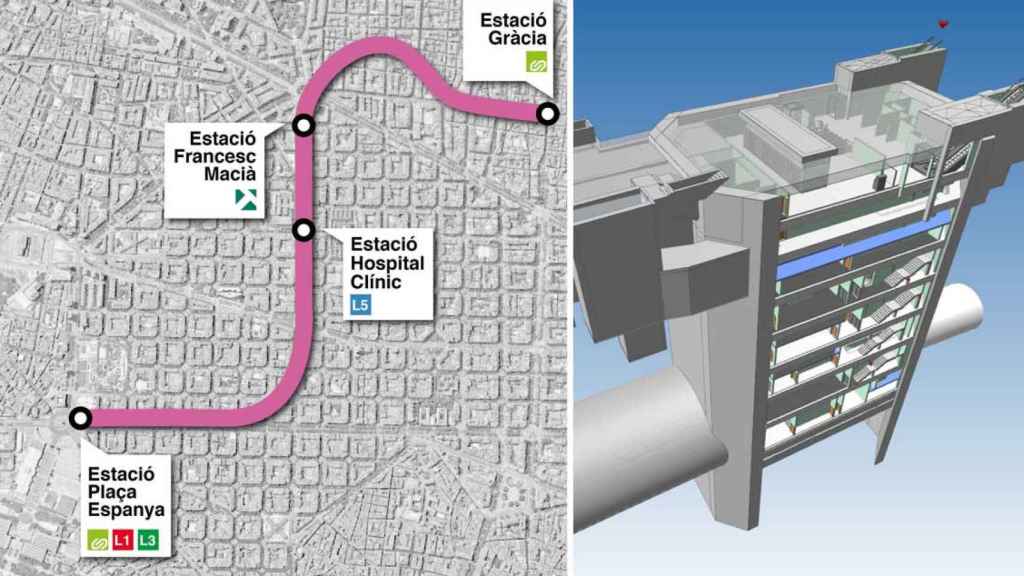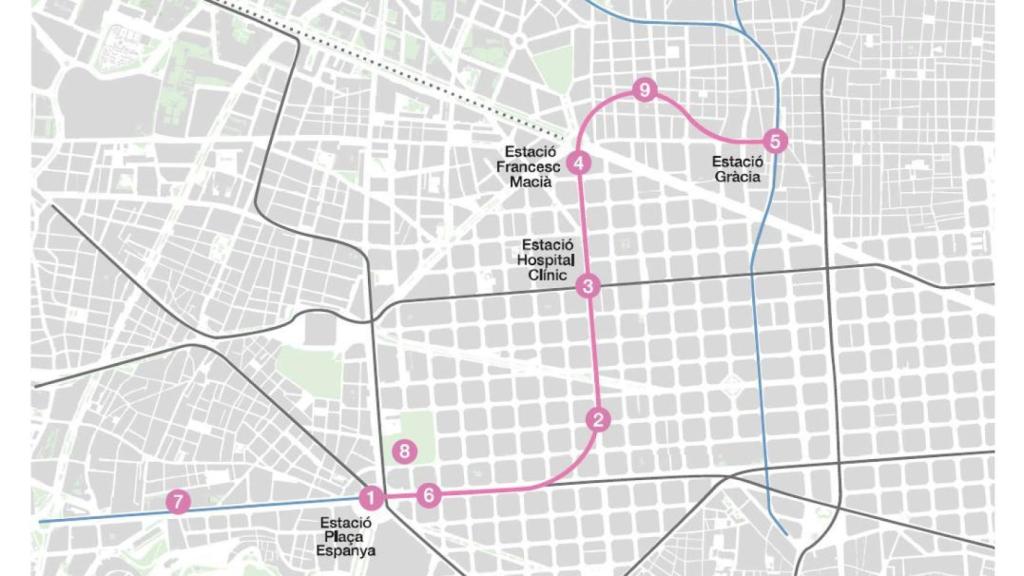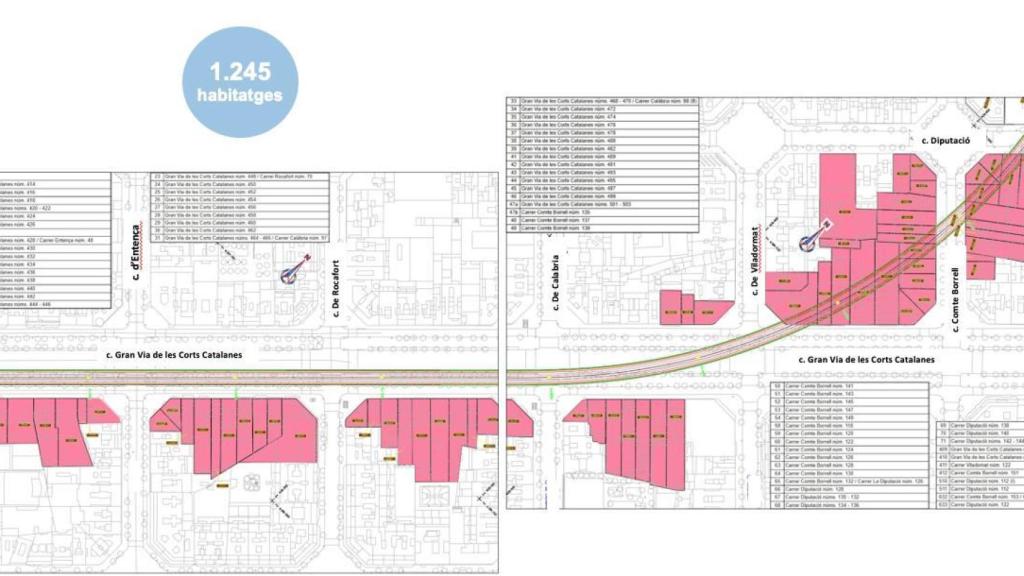Con la ayuda de detectores en el desierto de Utah (EE UU), la colaboración internacional Telescope Array ha registrado el segundo rayo cósmico más energético conocido hasta ahora, bautizado con el nombre de la diosa del sol en la mitología japonesa. Su fuente podría estar en los fenómenos más energéticos del universo o en escenarios exóticos más allá de la física que conocemos.
Un rayo cósmico o partícula extragaláctica de alta energía ha llegado desde el espacio a la superficie de la Tierra, pero no se sabe de dónde procede ni qué es exactamente. Aunque parezca ciencia ficción, este fenómeno ha ocurrido y lo ha registrado un equipo internacional de investigadores liderado por el profesor Toshihiro Fujii de la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón).
Los llamados rayos cósmicos de ultra alta energía (UHECR, por sus siglas en inglés) son excepcionalmente raros: pueden alcanzar más de un exaelectronvoltio (EeV), que es aproximadamente un millón de veces más que lo que alcanzan los aceleradores de partículas más potentes fabricados por el ser humano.
Rayos cósmicos de ultra alta energía como este son excepcionalmente raros
Aunque los de baja energía proceden principalmente del Sol, se cree que el origen de los UHECR está relacionado con los fenómenos más energéticos del universo, como los agujeros negros, los estallidos de rayos gamma y los núcleos galácticos activos. Sin embargo, aún se desconoce gran parte de la física y los mecanismos de aceleración de estas partículas.
Persiguiendo estos rayos, Fujii y un equipo científico de varios países llevan a cabo desde 2008 el experimento Telescope Array. Este sistema especializado en rayos cósmicos consta de 507 estaciones con detectores de centelleo, que cubren una extensa área de 700 kilómetros cuadrados en el desierto de Utah (EE UU).
Estaciones del experimento Telescope Array antes de su distribución en el desierto de Utah (EE UU)
Como la llegada de los UHECR más energéticos es tan infrecuente –se calcula que menos de una partícula por siglo y kilómetro cuadrado–, su detección requiere instrumentos con grandes áreas colectoras como este. Después, sus datos se transfieren automáticamente a servidores de Japón y otros países de la colaboración internacional.
Segundo rayo cósmico con mayor energía
Así, el 27 de mayo de 2021, los investigadores detectaron una partícula con un nivel de energía de 244 EeV, según informan en la revista Science. “Cuando descubrí por primera vez este rayo cósmico de energía tan elevada, pensé que debía de tratarse de un error, ya que mostraba un nivel de energía sin precedentes en las últimas tres décadas”, recuerda Fujii.
Este nivel de energía es comparable al del rayo cósmico más energético jamás observado, apodado la partícula Oh-My-God (Oh, Dios mío, en español), que tenía una energía estimada de 320 EeV cuando se detectó en 1991. La que se ha encontrado ahora, con 244 EeV, se convierte en la segunda más energética.
El rayo cósmico detectado tenía una energía estimada de 244 EeV. / Osaka Metropolitan University/L-INSIGHT, Kyoto University/Ryuunosuke Takeshige
Dada la energía excepcionalmente alta de esta partícula, los autores señalan que solo debería experimentar desviaciones relativamente pequeñas por los campos magnéticos situados en primer plano y, por tanto, se esperaría que su trayectoria de entrada desde el espacio estuviera estrechamente correlacionada con su fuente.
Sin embargo, los resultados muestran que su dirección de llegada no muestra ninguna galaxia de origen obvio, ni ningún otro objeto astronómico conocido que se considere fuente potencial de UHECR. Por el contrario, apunta hacia un vacío en la estructura a gran escala del universo, una región en la que residen muy pocas galaxias.
Amaterasu, en honor a la diosa del Sol
De entre los muchos candidatos a dar nombre a la partícula, el profesor Fujii y sus colegas se decantaron por “Amaterasu“, en honor a la diosa del sol que, según las creencias sintoístas, desempeñó un papel decisivo en la creación de Japón.
La partícula Amaterasu es quizá tan misteriosa como la propia diosa japonesa. ¿De dónde procede? ¿Qué es exactamente? Estas preguntas siguen sin respuesta, aunque los autores confían en que su hallazgo allane el camino para esclarecer los orígenes de los rayos cósmicos y, concretamente, de este.
Hipótesis sobre su misterioso origen
Los resultados podrían indicar que se produce una desviación magnética mucho mayor que la predicha por los modelos de campo magnético galáctico, que la partícula procede de una fuente no identificada todavía en el vecindario extragaláctico local, o incluso que la comprensión que hoy se tiene de la física de partículas de alta energía asociada a estos rayos está incompleta.
“No se ha identificado ningún objeto astronómico prometedor que coincida con la dirección desde la que llegó el rayo cósmico, lo que sugiere posibilidades de fenómenos astronómicos desconocidos y orígenes físicos novedosos”, reflexiona Fujii.
No se ha identificado ningún objeto astronómico que coincida con la dirección desde la que llegó este rayo cósmico, lo que sugiere posibilidades de fenómenos astronómicos desconocidos y orígenes físicos novedosos
Toshihiro Fujii (Universidad Metropolitana de Osaka)
El profesor japonés detalla a SINC: “Puede estar asociada a fenómenos extremadamente energéticos, como estallidos de rayos gamma o núcleos galácticos activos, pero otra posibilidad es pensar en un escenario exótico como la desintegración de materia oscura superpesada, una nueva partícula, a partir de física desconocida más allá del modelo estándar”.
Además de seguir operando el experimento Telescope Array, el investigador adelanta los próximos pasos: “Necesitamos una gran cantidad de partículas energéticas de este tipo mediante la toma de más datos y la actualización de nuestro experimento, denominado TAx4, con sensibilidades cuádruples, y también se necesita un observatorio de nueva generación para aclarar la fuente” de este energético y misterioso rayo cósmico.